En un país acostumbrado a sobrevivir más que a planificar, el gobierno de Javier Milei celebra un ajuste con ribetes heroicos, cifras maquilladas y promesas que flotan en un Excel. Entre discursos libertarios y declaraciones altisonantes, la economía real resiste con la mandíbula apretada y los bolsillos vacíos. Pero mientras el Presidente exporta épica monetarista al mundo, el mundo -paradójicamente- le retira crédito a su aliado estratégico: Estados Unidos. ¿Puede una economía periférica como la argentina aferrarse a un barco que ya no es faro? Este artículo se sumerge en los datos que el entusiasmo oficial elige ignorar, y expone con rigor (y algo de ironía) las fisuras del optimismo de corto plazo. Porque en la Argentina del ajuste, todo baja... salvo la duda.
Mileinomics: la alquimia del ajuste con deuda ajena
Este artículo se sumerge en los datos que el entusiasmo oficial elige ignorar, y expone con rigor (y algo de ironía) las fisuras del optimismo de corto plazo.
-
Reflotan acto de Milei en la Provincia con enviado del PRO al búnker de LLA
-
Los desafíos pendientes para la gestión de Milei, según el presidente de AmCham
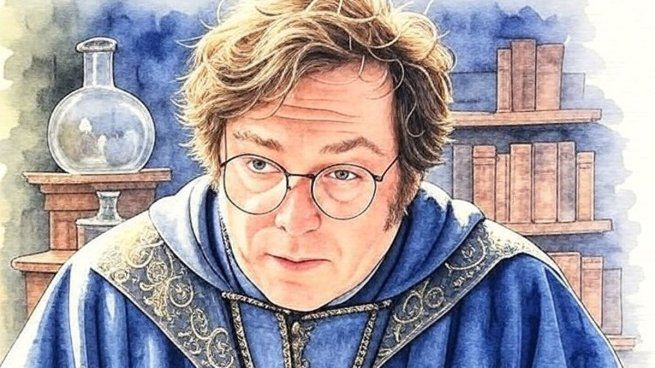
Mientras el Presidente exporta épica monetarista al mundo, el mundo -paradójicamente- le retira crédito a su aliado estratégico: Estados Unidos.
En tiempos en los que la economía global se enfrenta a desafíos estructurales y geopolíticos sin precedentes, el gobierno argentino ha optado por abrazar con fervor una estrategia de alineamiento unilateral con Estados Unidos. Esta elección, no menor en términos de política internacional, ocurre en un momento en el que el propio hegemón norteamericano exhibe síntomas preocupantes de fragilidad fiscal, endeudamiento excesivo, deterioro institucional y pérdida de capacidad de liderazgo global. La pregunta que surge, entonces, es si resulta razonable depositar el destino económico y financiero argentino en una apuesta estratégica que parece ignorar la creciente multipolaridad y los reacomodamientos del poder global.
Al analizar los datos recientes de inflación, el gobierno ha buscado instalar una narrativa de éxito. El IPC general registró en abril un incremento del 2,78% intermensual, consistente con las proyecciones de consenso, y marcando una mejora respecto del 3,7% de marzo. La tasa interanual se redujo al 47,3%, desde el 56% previo, lo que permite al oficialismo mostrar una supuesta tendencia desinflacionaria. Sin embargo, un análisis más profundo relativiza este alivio.
La inflación subyacente mensual alcanzó el 3,2% -por encima de la inflación general-, revelando presiones persistentes que el gobierno minimiza. Si se excluyen los precios de los alimentos (una métrica técnicamente más precisa en la comparación internacional), la inflación subyacente sin alimentos se mantuvo en 3% mensual, superior al promedio del 2,6% observado en el trimestre previo. Este dato evidencia la rigidez de los precios en sectores sensibles a la dinámica interna, como servicios, donde la inercia inflacionaria responde más a factores estructurales que al tipo de cambio.
En este contexto, el dato estacional ajustado del último trimestre muestra un ritmo secuencial de inflación del 32% anualizado. Si bien inferior al 35% de diciembre de 2024, el descenso es marginal y, además, condicionado por un sendero fiscal contractivo y un tipo de cambio controlado.
En cuanto a los precios regulados, la variación intermensual fue de apenas 1,8%, producto de tarifas aún contenidas en los servicios públicos. La estrategia de “pisar” aumentos, si bien reduce la inflación en el corto plazo, posterga tensiones tarifarias que, cuando se liberen, podrían reavivar la presión inflacionaria.
La inflación mayorista también arroja señales de alerta; el IPIM subió un 2,8% en abril, casi duplicando el 1,5% de marzo. El impacto del tipo de cambio oficial, que subió cerca de 9% en el mes, se reflejó en los precios de bienes importados y vehículos, anticipando futuros traslados a precios minoristas.
En paralelo, el gobierno celebra superávits fiscales; el primario de abril fue de $846.000 millones, y el financiero de $572.000 millones, acumulando 0,6% y 0,2% del PIB respectivamente. Sin embargo, este logro obedece a una drástica licuación del gasto público y no a una reactivación productiva. En efecto, la actividad económica muestra signos contractivos: el dato de marzo anticipa una caída mensual cercana al (-1%). Si bien el gobierno confía en que la combinación de desinflación, apertura y crédito privado revertirá la recesión, esta expectativa carece por ahora de respaldo empírico.
En términos internacionales, la situación es aún más inquietante. La rebaja de la calificación crediticia de Estados Unidos por parte de Moody’s -de AAA a AA1-, siguiendo a Fitch (2023) y S&P (2011), refleja un deterioro fiscal persistente. La creciente deuda pública estadounidense, la falta de consensos fiscales entre demócratas y republicanos, y la erosión institucional son síntomas de una potencia que ya no representa el estándar de solvencia global.
Las respuestas de los mercados han sido consistentes. En 2011, tras la rebaja de S&P, el índice S&P 500 cayó 10,4% en apenas 41 días. En 2023, tras la rebaja de Fitch, la pérdida fue del 10,3% en 58 días. Estas reacciones indican que el mercado percibe la degradación crediticia como un signo de vulnerabilidad estructural, no como una anécdota política. En este marco, la apuesta argentina por una alineación estratégica con EE. UU. luce, cuanto menos, arriesgada.
La narrativa oficialista, plagada de euforia por el ajuste fiscal, la caída de la inflación y la estabilidad cambiaria, omite las consecuencias sociales, el deterioro productivo y la fragilidad estructural del nuevo orden económico local. El gobierno presenta como “virtuosa” una contracción que, en rigor, recuerda más al desmantelamiento de capacidades productivas que a un sendero sostenible de crecimiento.
Además, la liberalización comercial -que incluye reducciones arancelarias a bienes tecnológicos- ha comenzado a provocar despidos en sectores manufactureros. La contracción de la demanda interna y la apertura indiscriminada operan como una pinza que asfixia a la industria local, con la esperanza implícita de que el mercado externo compense lo que el mercado interno destruye. Una vez más, una esperanza sin anclaje en la realidad.
Los pies de barro del optimismo
El Gobierno argentino apuesta su capital político y económico a una narrativa de éxito basada en datos fragmentarios y logros precarios. Las cifras de inflación, si bien muestran cierta moderación, aún reflejan rigideces estructurales y costos sociales considerables. El crecimiento económico es, por ahora, una promesa sostenida en hipótesis voluntaristas más que en indicadores reales. Y el contexto internacional, lejos de aportar certezas, refuerza la necesidad de repensar el rol estratégico del país en un mundo en transición.
Mientras el Presidente proclama que “el ajuste lo paga la casta”, la inflación la sigue pagando el changuito, la recesión la industria y el riesgo país… el contribuyente. En este esquema, la estrategia no es económica, es teológica: “hay que creer”. Creer que el crédito externo llegará justo cuando los mercados bajen la guardia. Creer que abrir la economía sin músculo productivo no es un suicidio, sino una apuesta valiente. Creer que el Norte aún sabe a dónde va, incluso cuando sus agencias de rating dicen lo contrario.
Pero como diría un trader cínico en la City: “Si esto es un plan, o es muy brillante… o es demasiado argentino”.
Y lo más inquietante es que no parece lo primero.
Director de Fundación Esperanza. Profesor de Posgrado en UBA y universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de seis libros.
- Temas
- Javier Milei













Dejá tu comentario