El “Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos” llegó revestido de adjetivos previsibles: histórico, ganar-ganar, apertura. Una lectura atenta del texto y de la secuencia de hechos que lo preceden, sin embargo, sugiere otra cosa: más que un acuerdo comercial clásico, es la formalización de un salvataje financiero que se traduce en arquitectura geopolítica. Como señalaba Raymond Aron, las relaciones internacionales rara vez son simétricas; se ordenan alrededor de la distribución de vulnerabilidades.
El precio del salvataje: qué hay detrás del acuerdo Trump–Milei
El nuevo marco de comercio e inversión entre Estados Unidos y la Argentina consolida un alineamiento estratégico profundo y asimétrico. Washington avanza en su agenda regulatoria y geopolítica de largo plazo; Buenos Aires obtiene alivio financiero y la expectativa de mejor acceso a mercados. Más que un cierre, el anuncio abre interrogantes sobre la sostenibilidad política, los costos sectoriales y el lugar de la Argentina en el reordenamiento del poder global.
-
Acuerdo comercial con EEUU: los productores norteños, entre la cautela y la incertidumbre
-
Ya está en el Caribe el portaaviones de EEUU más grande del mundo: las primeras imágenes

La implementación del acuerdo entre Argentina y EEUU no estará exenta de tensiones.
Semanas antes del anuncio, el Tesoro de Estados Unidos habilitó un paquete de estabilización de unos u$s20.000 millones, incluyendo una línea de swap de divisas, para apuntalar la viabilidad económica del programa de Javier Milei en un momento de fuerte fragilidad. Sólo después de despejado ese frente llega el “marco” comercial. No es el contrato entre dos socios que se miran de igual a igual, sino el capítulo posterior a un rescate.
Desde Washington, la lógica es consistente con una lectura realista del sistema internacional. El acuerdo ayuda a asegurar cadenas de suministro en sectores estratégicos y estabilizar un eslabón sensible del hemisferio. Al mismo tiempo, abre espacio para exportaciones de alto valor agregado y busca fijar precedentes en datos, propiedad intelectual y estándares regulatorios.
Para el gobierno argentino, en cambio, el horizonte es más inmediato y defensivo: supervivencia económica, señal a los mercados de que el país “volvió al mundo” y sensación de validación política e ideológica a su proyecto. El alivio arancelario que recibe es acotado y, en varios puntos, formulado en términos deliberadamente vagos. Las mejoras en el acceso de la carne vacuna al mercado estadounidense se anuncian como ampliación de cuotas, pero el texto oficial, por el momento, sólo promete mejorar las condiciones recíprocas de acceso, sin cifras ni cronogramas. El resultado es un diseño lingüístico que permite exhibir un triunfo político interno, preservando a la vez márgenes de maniobra frente a los lobbies ganaderos y agrícolas en Washington.
Argentina se compromete a otorgar acceso preferencial a un conjunto amplio de exportaciones estadounidenses: medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos y diversos productos agroindustriales. A cambio, Estados Unidos eliminará aranceles recíprocos sólo sobre ciertos recursos naturales no disponibles en su territorio y sobre productos no patentados para uso farmacéutico, además de “considerar positivamente” el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales sensibles. El término “recíproco” funciona más como recurso retórico que como descripción de una apertura simétrica.
El marco recoge el desmantelamiento de licencias de importación, la eliminación gradual de la tasa de estadística para productos estadounidenses y la renuncia a formalidades consulares. Además, Argentina aceptaría el ingreso de bienes que cumplan normas técnicas, estándares de seguridad y certificaciones de agencias estadounidenses o de organismos internacionales, sin exigir evaluaciones de conformidad adicionales a nivel local. En la práctica, ANMAT, SENASA y otros organismos pierden margen como filtros de acceso y se reconfiguran desde la homologación hacia la supervisión.
Dos dimensiones ilustran con claridad el alcance geopolítico del acuerdo. La primera es la cooperación en minerales críticos, insumos indispensables para la transición energética y la industria de defensa. La segunda es la cláusula que compromete a ambos países a trabajar para estabilizar el comercio global de soja, un mercado en el que compiten y donde China es el principal comprador. Este mecanismo de concertación de oferta introduce una nueva variable en la relación triangular con Beijing: otorga a Estados Unidos una palanca adicional en su estrategia de contención geoeconómica, mientras obliga a la Argentina a administrar con más cuidado la tensión entre alineamiento político e intereses comerciales y a coordinar con un actor externo uno de sus principales complejos exportadores.
En paralelo, el texto incorpora referencias a la lucha contra el trabajo forzoso, a la necesidad de enfrentar “políticas y prácticas no orientadas al mercado” de otros países y a la coordinación en controles de exportaciones e inversiones. Es el lenguaje con el que la Casa Blanca enmarca sus críticas al modelo chino. Sin mencionarlo, el acuerdo vincula a la Argentina con el andamiaje de contención geopolítica de Washington.
La implementación no estará exenta de tensiones. En Estados Unidos, los lobbies ganadero y agrícola ya expresaron preocupación frente a un eventual incremento de las importaciones de carne argentina. En la Argentina, los cuestionamientos se concentrarán en la industria farmacéutica, los productores de carne aviar y porcina y parte del entramado industrial, que observa con cautela una apertura selectiva sin una política industrial explícita. A ello se suma la necesidad de traducir el marco en normas concretas, algunas de las cuales podrían requerir aval parlamentario en ambos países.
Se agrega, además, un problema de diseño político: la sostenibilidad del acuerdo depende en gran medida de la continuidad de dos liderazgos personalistas y de su capacidad para procesar resistencias internas. La experiencia de la política exterior argentina muestra que, sin una estrategia de Estado, los alineamientos pueden ser tan intensos como efímeros. Ningún país que piense su lugar en el mundo a veinte o treinta años se permite cambiar tres cancilleres en dos: esa volatilidad erosiona previsibilidad, debilita la capacidad negociadora y envía a los socios una señal de improvisación. En acuerdos de alta densidad geopolítica, la profesionalización no es una cuestión de estilo, sino un activo negociador central.
Quizás la omisión más llamativa sea la ausencia de una agenda robusta de cooperación en educación, ciencia y tecnología. En un acuerdo que toma decisiones relevantes sobre minerales críticos, datos, normas regulatorias y agroindustria, hubiera sido razonable esperar una apuesta más clara por el desarrollo de capacidades locales de innovación. Sin esa capa, se corre el riesgo de consolidar un patrón en el que la Argentina se especializa en proveer recursos naturales y abrir mercados, mientras compra conocimiento y tecnología en el exterior, sin modificar sustantivamente su posición en la jerarquía productiva global.
El nuevo eje Washington–Buenos Aires puede ofrecer, en el corto plazo, estabilidad financiera y una narrativa de orden para la política doméstica. Pero un acuerdo de esta densidad no debería juzgarse sólo por el tamaño del swap o por el volumen de titulares, sino por su capacidad para integrarse en una estrategia de largo plazo de desarrollo y de inserción internacional. La cuestión central, entonces, no es si la Argentina debe vincularse estrechamente con Estados Unidos y con el mundo, sino en qué términos, con qué salvaguardas sectoriales y con qué proyecto de país como objetivo se negocian este tipo de compromisos.
Porque los acuerdos que nacen para estabilizar una crisis suelen tener efectos que perduran mucho más que la crisis que buscaron resolver. Y es allí donde se juega, en última instancia, el verdadero precio del salvataje.
Consultor e investigador. CEO & Co Founder CONSILIARI. Especialista en prospectiva, planeamiento estratégico y riesgos sistémicos. UTDT · Sciences Po · UBA · UCEMA · UNC · UNDEF.





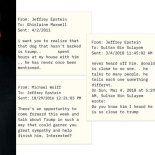







Dejá tu comentario