La posverdad ya no se mide en encuestas ni en redes sociales, sino en glosarios de finanzas corporativas. El gobierno no manipula los datos, sino las palabras que los explican. Y en ese sentido, la economía actual no es solo un modelo financiero, es un régimen semántico.
El gurú, el delirio y los dólares: Caputo según Caputo
En la Argentina de J.P. Morgan, la mentira no se dice; se indexa.
-
El mercado palpita el futuro del dólar, mientras siguen las ganancias en acciones y bonos
-
La tranquilidad sobre el dólar oficial se sostiene y amaga con perforar los $1.400

En la Argentina actual, la economía no se explica: se performa. El discurso precede a los hechos.
El lenguaje se ha convertido en el activo más rentable de la administración económica. Ya no se gobierna con medidas, sino con léxicos. El ministro no devalúa, “ajusta el tipo de cambio real multilateral”; no emite, “recalibra la liquidez del sistema”; no endeuda, “administra pasivos soberanos”; no recorta, “optimiza el gasto primario”. La sintaxis reemplazó a la política.
Como observó Appadurai, el capitalismo financiero no solo produce instrumentos, sino imaginarios de legitimidad. El lenguaje técnico cumple una función ideológica; transformar la violencia económica en procedimiento administrativo. El ajuste deja de ser un hecho y se vuelve un tecnicismo, una variable, un spread. El ciudadano ya no puede discutir lo que no entiende. Y lo que no se entiende, se obedece.
La semántica del eufemismo
Cada crisis económica argentina generó su propio diccionario. El menemismo nos dejó el “sinceramiento”; el macrismo, el “reperfilamiento”; el mileísmo, la “normalización”. La diferencia no es de política, sino de léxico. Cambian las palabras, no las consecuencias.
La jerga financiera opera como un nuevo mecanismo de control: lo que no se entiende, se obedece.
La devaluación de 2024 fue presentada como “reordenamiento cambiario progresivo”, la licuación de pasivos del Tesoro como “reperfilamiento virtuoso de vencimientos”.
Hasta el hambre tiene su versión tecnocrática: “racionalización de transferencias”.
La economía argentina perfeccionó un arte; la opacidad discursiva como método de gobierno. El ministro no necesita esconder los números; basta con envolverlos en jerga.
Cuando el presupuesto se basa en supuestos “consistentes con un sendero de consolidación fiscal sostenible”, lo que se está diciendo (en idioma humano) es que la recesión continuará indefinidamente. Pero en su formato en PowerPoint suena impecable; limpio, técnico, inevitable.
La retórica oficial es una maquinaria de desactivación simbólica. Los términos financieros, con su aire cosmopolita, operan como pantalla moral. Decir “superávit primario” oculta que el déficit real (sumando intereses) asciende al 2,7% del PBI.
Hablar de “balanza de pagos positiva” disimula que las reservas netas están entre 10.000 y 12.000 millones negativas. Cada concepto funciona como un barniz; cubre la ruina con un tono de solvencia. El eufemismo es la nueva política pública.
La economía convertida en semántica de poder: términos técnicos que ocultan decisiones materiales.
La colonización del discurso
El lenguaje financiero ha colonizado la conversación pública con una eficacia digna de estudio etnográfico. Los periodistas repiten siglas que no comprenden, los economistas de televisión dictan verdades en inglés técnico y la población escucha con resignación reverente.
El nuevo contrato social es fonético, quien pronuncia correctamente “rollover” tiene razón. El que no, paga la cuenta. Se ha instalado una gramática del poder donde la autoridad se mide por la complejidad del lenguaje. Cuanto más oscuro el concepto, más incuestionable el argumento. El ciudadano que pide explicaciones es tratado como ignorante o populista; el técnico que responde con acrónimos se convierte en estadista.
El saber ya no informa: intimida.
En este contexto, la economía argentina se volvió un laboratorio de lo que Appadurai llamaría performatividad financiera, un mundo donde nombrar equivale a crear.
Cuando el ministro anuncia “estabilidad monetaria”, los mercados reaccionan como si existiera. Cuando afirma que “las reservas se están recomponiendo”, el titular se impone a la realidad. El lenguaje precede al hecho. Y, en ocasiones, lo reemplaza.
El poder del discurso no reside en su veracidad, sino en su circulación.
Un comunicado del BCRA tiene más efecto sobre el tipo de cambio que una política industrial sobre la producción. El tweet de un analista financiero puede mover más el mercado que una ley aprobada en el Congreso. La economía argentina se gobierna por actos de habla performativos, no por decisiones materiales. El país vive en untrading floor lingüístico, una parodia de la democracia convertida en sala de chat financiero.
La colonización del lenguaje: el mercado se volvió una gramática y el ciudadano, un oyente cautivo.
El control por incomprensión
El resultado de este régimen discursivo es una nueva forma de control político, la incomprensión estratégica. El lenguaje técnico, lejos de informar, aísla.
El ciudadano común, incapaz de traducir los comunicados de política monetaria, queda fuera del debate. La economía se transforma en una teología para iniciados, donde el conocimiento se administra como privilegio. Quien domina la jerga domina el poder.
El gobierno, consciente de ello, convierte cada informe técnico en un instrumento de anestesia colectiva. Mientras el pueblo escucha palabras incomprensibles, las decisiones reales se toman en silencio: ajuste del gasto, quita de subsidios, recorte de transferencias, aumento de tarifas. Todo en nombre de la “racionalidad macroeconómica”. El pueblo no protesta porque no entiende contra qué hacerlo.
El lenguaje, más que las fuerzas de seguridad, garantiza el orden. El discurso económico ha logrado lo que la política tradicional nunca pudo; que el ciudadano acepte su subordinación como resultado de su ignorancia, no de la injusticia.
El lenguaje se convierte así en una forma de desposesión. No se expropian recursos, se expropian significados.
La jerga como moral
El léxico financiero no solo organiza el pensamiento, normativiza la conducta.
El déficit se asocia al pecado, la emisión a la inmoralidad, el gasto público a la culpa. La inflación es el castigo divino por la indisciplina. La economía se moraliza; el sacrificio se vuelve virtud y la desigualdad, una consecuencia natural. El mercado deja de ser un mecanismo y se convierte en un sujeto moral superior; juzga, premia, castiga.
Y los economistas, sus sacerdotes, traducen sus designios en boletines de prensa.
La narrativa gubernamental transforma la dominación en obediencia voluntaria.
El lenguaje del mercado tiene la capacidad de transformar la dominación en obediencia voluntaria. Cuando se dice “los mercados piden austeridad”, lo que realmente significa es que los poderosos exigen su renta. Pero la frase suena neutral, científica, inevitable.
Esa es la genialidad del modelo, lograr que el abuso parezca ley natural.
La economía argentina, en este punto, ya no se discute, se interpreta.
Los comunicados del FMI se leen como escrituras sagradas, los informes del Tesoro como profecías, y los traders, como sumos sacerdotes de la volatilidad. El ciudadano se resigna a una posición devota; “si bajó el riesgo país, algo bien estarán haciendo”.
El mercado no se entiende, se adora.
El verdadero milagro de Milei-Caputo no es haber bajado la inflación ni haber reducido el déficit; es haber logrado que una sociedad empobrecida agradezca su propia expropiación en nombre de la eficiencia. La economía ya no convence con resultados, sino con vocabulario. La mentira no se oculta, se enuncia en idioma extranjero.
Así, la dominación se vuelve elegante, y la injusticia, “razonable”. El poder dejó de necesitar coerción, basta con un boletín bien redactado. El resto lo hace el lenguaje.
Escenario 2026: el presupuesto como ficción prospectiva
El Presupuesto 2026 no es un documento económico. Es una obra de ciencia ficción escrita en formato Excel. Sus autores no son contadores públicos ni macroeconomistas, sino guionistas del optimismo. Lo que se presenta como política económica es, en rigor, una narración performativa, una apuesta al futuro escrita para que el mercado la crea, aunque nadie dentro del gobierno la tome en serio.
El texto oficial parte de supuestos tan desafiantes que bordean la literatura fantástica para 2025 y 2026; crecimiento del PBI de 5,4% en 2025 y 5% en 2026, inflación del 24,5% y luego del 10,1%, en ese orden; déficit cero, y una baja sostenida del riesgo país en un contexto de reservas netas negativas y deuda de corto plazo explosiva. La proyección no describe lo que ocurrirá, sino lo que debe imaginarse que ocurrirá. El presupuesto se convierte así en un guion de confianza destinado a las calificadoras, a los bancos y al FMI, más que a la ciudadanía.
La macroeconomía como argumento narrativo
Desde hace décadas, la economía argentina escribe presupuestos que no se cumplen.
La diferencia con el de 2026 es su grado de audacia estética.
No se trata ya de un error de estimación, sino de una ficción estructurada, una narrativa de “prosperidad inevitable” que sirve para legitimar políticas presentes de austeridad y obediencia. El truco consiste en usar el futuro como justificación moral del presente. “Ajustamos hoy para crecer mañana”, “sufrimos ahora para prosperar después”, “sacrificamos consumo para ganar competitividad”.
El discurso se sostiene sobre un verbo en tiempo condicional. La política económica ya no actúa sobre la realidad, sino sobre la expectativa del mercado. El presupuesto, entonces, no proyecta, promete. Y como toda promesa en tiempos de volatilidad, vale lo que dura el próximo rollover.
El Presupuesto 2026 no fue diseñado para ser cumplido, sino para ser creído. Su función es narrativa, no contable. Los tecnócratas del Ministerio de Economía lo saben, cada cifra está pensada para alimentar una ficción de estabilidad que permita seguir financiando el déficit de confianza con deuda simbólica. La economía argentina no emite pesos, emite relato.
El presupuesto 2026 funciona más como guion que como cálculo: números para creer, no para cumplir.
Los números como espejos
La retórica oficial sostiene que el país “entró en un sendero de crecimiento sostenido”. Sin embargo, la realidad fiscal revela lo contrario, los ingresos tributarios caen, la base imponible se erosiona y el gasto real se contrae a niveles inéditos. El ajuste del gasto público -23% menor al de la postpandemia, 25% por debajo del período Massa- no genera eficiencia, sino recesión. Pero en el discurso tecnocrático, esa contracción se traduce en “ordenamiento de las cuentas”. La economía no se mide por su capacidad de producir, sino por su aptitud para producir apariencia de equilibrio.
Los intereses capitalizados -que el gobierno omite al calcular su supuesto superávit- aumentarán 4,5% en 2026. Es decir; el déficit se traslada al futuro, escondido bajo la alfombra contable del tiempo. El presupuesto se convierte así en un ejercicio de proyección moral, las deudas de hoy se blanquean en nombre de un mañana que, por definición, nunca llega.
Como diría Appadurai, se trata de una “ficción de futuro”, una técnica de poder que transforma la incertidumbre en herramienta de control. El presupuesto no es un reflejo de la economía, es la economía quien se adapta a su relato.
Las metas, una vez publicadas, se vuelven dogma, y el dogma justifica el sacrificio.
Los funcionarios ya no discuten si las cifras son viables, sino si son lo suficientemente persuasivas.
La planificación se convierte en storytelling financiero.
La lógica de la fe
El presupuesto 2026 se sostiene sobre un principio teológico; la fe en el mercado como origen de toda prosperidad. Las variables se asumen constantes no porque lo sean, sino porque “el mercado las creerá”. Así, el dólar se estabiliza por decreto de confianza; la inflación baja por decreto moral; el crecimiento se proyecta porque debe proyectarse.
La macroeconomía se vuelve un acto de fe performativo, una misa laica donde los economistas recitan números como mantras y los periodistas repiten el dogma con solemnidad.
La lógica es circular:
- Se promete estabilidad para conseguir crédito.
- Se consigue crédito porque se prometió estabilidad.
- Y cuando la estabilidad no llega, se redacta un nuevo presupuesto.
El Estado se convierte en una máquina de prometer, sostenida por la gramática del Excel y la fe del mercado. Cada nueva meta es un intento de mantener la narrativa viva: no importa que sea falsa, importa que cotice.
Profesor de MBA y de Finanzas en tiempos irracionales. YouTube: @DrPabloTigani, en X: @pablotigani



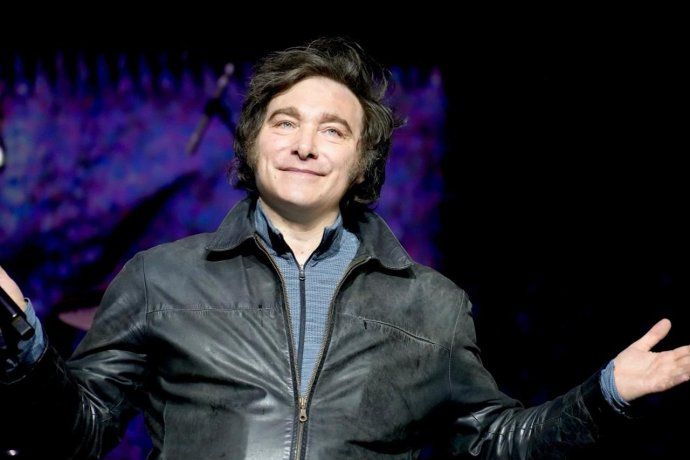



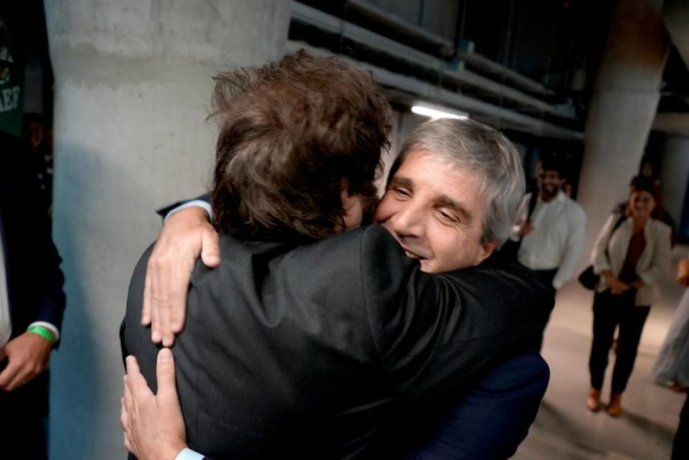








Dejá tu comentario