En la Argentina actual, el empresario que intenta producir es un romántico; el que especula, un realista. Tras la elección de medio término de octubre 2025 y la ratificación del programa de Javier Milei, la mayoría de los indicadores macroeconómicos señalan lo mismo que en 1981 y 2001: caída del salario real, apertura comercial, auge de las importaciones, tasas de interés reales positivas y apreciación cambiaria. La diferencia es que ahora nadie se escandaliza y, en apariencia, por lo menos; “no pasa nada”.
Cómo ganar dinero en la era de "la bicicleta": del lamento al negocio financiero (Parte I)
En la Argentina de Milei, producir es romántico; especular, realista. La historia se repite: tasas altas, dólar fuerte y ganancias financieras superan a la industria.
-
La venganza del "Toto" Caputo y la nueva ventana del "carry trade" a diciembre
-
Carry trade de Estado, la ficción J.P. Morgan, y Trump gobierna la economía
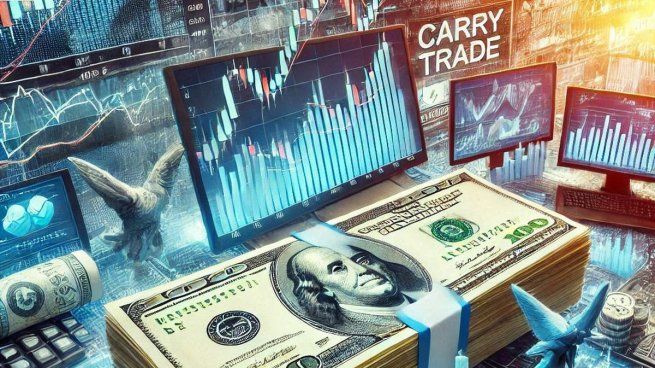
El centro financiero de Buenos Aires: en el nuevo ciclo económico, la valorización financiera vuelve a primar sobre la producción industrial
Para los empresarios, emprendedores y ahorristas medianos, la pregunta no es ya si el modelo es justo o injusto, sino cómo sobrevivir -y si es posible, prosperar- en él. Este articulo parte de una convicción simple pero pragmática-operativa: si no podemos cambiar la política económica, podemos cambiar nuestra actitud. El objetivo no es moralizar el mercado, sino aprender a navegarlo con inteligencia financiera.
La experiencia histórica demuestra que en cada etapa de valorización financiera emergen ganadores previsibles: importadores, traders financieros, asesores en cobertura cambiaria y quienes anticipan los flujos de liquidez internacional. Como advirtió Basualdo (2001), los ciclos de apertura siempre generan una “redistribución regresiva de ingresos, pero también nuevas oportunidades de apropiación del excedente para quienes entienden las reglas del juego” (p. 47). La lección de 1977-1981 y 1991-2001 es clara: no se trata de remar contra la corriente, sino de saber cuándo cambiar de bote en los negocios.
El contexto 2023-2025, descrito por Nouriel Roubini en estos días, afirma que la Argentina atraviesa un “problema de liquidez y no de solvencia” (p. 3). Eso significa, según Roubini; que además de los super prestamos de u$s 40.000 millones de los Estados Unidos, los capitales irán entrando, aunque no para producir sino para especular. El empresariado nacional debe asumir que, mientras el Estado garantice rendimientos reales positivos en pesos y apertura importadora, la estrategia racional de un empresario, entrepreneur o ahorrista; consiste en aprovechar la coyuntura: importar insumos, diversificar portafolios en instrumentos financieros de alta tasa y reducir exposición al riesgo productivo.
No es una rendición política, sino una adaptación estratégica. Como en los tiempos de la Fundación Mediterránea y el CEMA, los verdaderos empresarios pragmáticos serán quienes comprendan que “negocios son negocios” y que la política económica, aunque disfuncional para el país, puede ser rentable para el individuo informado.
Este trabajo -redactado desde la experiencia de un profesor de MBA y ex ejecutivo de finanzas- busca ofrecer una guía analítica y práctica para empresarios, emprendedores y ahorristas argentinos ante la nueva era del carry trade. A través de esta nueva serie de artículos se analizarán los fundamentos del modelo actual, sus antecedentes históricos y las posibles estrategias de defensa y aprovechamiento que surgen de la repetición cíclica de nuestra historia económica.
En un país donde “cerrarán fábricas pero abrirán importadoras” y donde el crédito productivo se sustituye por bonos del Tesoro, la mejor política de supervivencia es la comprensión lúcida de la realidad. Este módulo no pretende consolar al productor sino instruir al superviviente. Porque -como demuestra la evidencia desde 1977-, en la Argentina de la valorización financiera, la ética de los negocios no es fabricar más, sino perder menos.
Cómo se gana dinero en una economía de carry trade: fundamentos teóricos y lecciones de 1977-1983
En la Argentina contemporánea, hablar de “carry trade” parece una innovación financiera importada de Wall Street. Sin embargo, su ADN es tan nacional como el tango y las devaluaciones. Ya en 1977, durante el ministerio de José Alfredo Martínez de Hoz, se diseñó un sistema que permitía a los agentes con información financiera privilegiada -bancos, empresas importadoras y grandes grupos locales- obtener rentas extraordinarias simplemente trasladando capitales del exterior al sistema local y cobrando la diferencia de tasas (Basualdo, 2001; Castellani & Iramain, 2018).
El mecanismo fue simple y eficaz: apertura financiera, desregulación del mercado de capitales, sobrevaluación del tipo de cambio y tasas de interés internas superiores a las internacionales. En términos prácticos, quien ingresaba dólares, los colocaba en activos locales y luego los reconvertía, multiplicaba su patrimonio sin producir nada tangible.
El ministro no lo llamó carry trade, sino “liberalización del ahorro y la inversión”. Pero, en esencia, había inventado la versión criolla del arbitraje financiero. Para los empresarios productivos, el resultado fue devastador; para los rentistas, un banquete.
Como documenta Ana Castellani (2018), el cambio de eje de valorización del capital -del sector industrial al financiero- implicó una reestructuración profunda del mapa empresario. Las empresas públicas fueron endeudadas-tal vez se vuelva a repetir-, desinvertidas y utilizadas como instrumentos de política fiscal y monetaria. Las privadas, especialmente las vinculadas a la construcción, la energía y los servicios, se beneficiaron del nuevo rol del Estado como cliente y garante de negocios privados a corto plazo (pp. 247-249).
El proceso no fue un accidente, sino un rediseño estratégico del capitalismo argentino. La “burguesía nacional” se reconvirtió en gestora de ganancia financiera, aprendiendo a vivir de la brecha cambiaria, del crédito externo y del subsidio implícito que ofrecía un Estado endeudado pero previsible.
Para Basualdo (2001), este viraje institucionalizó un modelo de acumulación basado en la valorización financiera del capital, donde los mecanismos de reproducción económica dejaron de depender de la producción material y pasaron a sostenerse en la valorización de activos financieros y la fuga de capitales. En otras palabras, el negocio dejó de ser fabricar productos; el negocio pasó a ser procesar dólares.
El manual del sobreviviente financiero (1977-1983)
Entre 1977 y 1983, sobrevivir económicamente en la Argentina requería menos talento industrial que agudeza financiera. Las empresas que persistieron no lo hicieron porque innovaron tecnológicamente, sino porque entendieron que el nuevo “know-how” era “cabeza financiera”.
Según Heredia (2003), este cambio cultural estuvo acompañado por la emergencia de una élite tecnocrática liberal, nucleada en torno al CEMA, FIEL y la Fundación Mediterránea, que impuso una lógica meritocrática del saber financiero sobre la vieja racionalidad industrial. Estos economistas -que se veían a sí mismos como “ingenieros del mercado”- predicaban la eficiencia del capital móvil y despreciaban la idea de un empresariado productivo nacional.
Para el empresario mediano o pequeño, el mensaje era claro: producir era heroico, pero irracional. La rentabilidad de la fábrica dependía de costos crecientes, sindicatos fuertes y créditos caros; la rentabilidad del arbitraje cambiario, en cambio, dependía sólo de unas cuantas llamadas telefónicas en el mercado.
Basualdo (2001) identifica tres estrategias típicas de supervivencia empresarial en el nuevo régimen:
- La conversión importadora: las firmas industriales reemplazaron producción por importación, convirtiéndose en distribuidoras de bienes extranjeros con mejor rentabilidad y menor riesgo.
- La financiarización interna: las empresas utilizaron sus excedentes de liquidez para colocarlos en activos financieros -bonos, letras o préstamos en dólares-, en lugar de reinvertir en producción.
- La fuga preventiva: ante la volatilidad estructural, la remisión de utilidades y el ahorro en moneda dura se transformaron en herramientas básicas de defensa patrimonial.
Estas tres estrategias base constituyen el kit de supervivencia del empresario argentino frente a los ciclos de apertura. Y, de hecho, siguen vigentes hoy.
Castellani (2018) muestra que durante esos años las grandes empresas públicas -YPF, SEGBA, ENTEL, Gas del Estado- se endeudaron a tasas internacionales para financiar déficits fiscales, mientras las empresas privadas transferían rentas al exterior mediante importaciones sobrefacturadas, contratos con el Estado y operaciones financieras paralelas. El resultado fue un ecosistema económico donde la rentabilidad se despegó de la producción y se ancló en la ingeniería financiera.
En este sentido, la “doctrina Martínez de Hoz” puede resumirse así: si no puedes competir, especula; si no puedes producir, importa; reinvéntate o desaparece. Esa consigna implícita se convertiría en el hilo conductor de las sucesivas etapas de valorización argentina -de la tablita cambiaria al carry trade 2023-.
(Mañana la segunda entrega)
Referencias: Basualdo, E. (2001). Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina. Universidad Nacional de Quilmes. Castellani, A. G., & Iramain, L. D. (2018). El deterioro del Estado empresario: transformaciones estructurales y desempeño de las empresas públicas argentinas (1976-1983). Heredia, M. (2003). Reformas estructurales y renovación de las elites económicas: estudio de los portavoces de la tierra y del capital. Revista Mexicana de Sociología, 65(1), 45–72. Poulantzas, N. (1972). Las clases sociales en el capitalismo actual. Siglo XXI Editores. Roubini, N. (2025). Argentina’s Economic Reform: Between Liquidity and Solvency. Project Syndicate Economics.
*Profesor de MBA y de Finanzas en tiempos irracionales.
YouTube: @DrPabloTigani, en X: @pablotigani
- Temas
- Carry Trade
- Javier Milei













Dejá tu comentario