A comienzos de los 90, la Argentina ya no necesitaba ocultar su vocación financiera: la celebraba. El Plan de Convertibilidad de Domingo Cavallo (ex director de la Fundación Mediterránea y discípulo teórico del liberalismo tecnocrático (Heredia & Strauss, 2003) institucionalizó la idea de que la estabilidad cambiaria era más importante que la producción.
Cómo ganar dinero en la era de "la bicicleta": del lamento al negocio financiero (Parte II)
Del Plan de Convertibilidad al modelo Milei: cómo la Argentina pasó de la estabilidad productiva a la rentabilidad financiera.
-
El Banco de Japón se prepara para subir la tasa a su nivel más alto en 30 años
-
Umbral del experimento Javier Milei-Luis Caputo, la eutanasia de la producción

El centro financiero de Buenos Aires: en el nuevo ciclo económico, la valorización financiera vuelve a primar sobre la producción industrial.
Como observa Jorge Castro (2001), la política económica menemista logró “reconstruir la autoridad del Estado tras el colapso hiperinflacionario” (p. 7), pero al costo de subordinar esa autoridad a los flujos financieros internacionales. La Convertibilidad fue, en rigor, un contrato de confianza con Wall Street; el peso dejó de ser una unidad nacional para convertirse en una promesa de dólar. El éxito se medía por el índice Riesgo País, no por el empleo industrial.
La retórica del “ingreso al Primer Mundo” encubrió una realidad más simple: el país se transformó en un laboratorio de carry trade global antes de que el término se popularizara. Quien colocaba pesos al 30 % anual con un dólar estable ganaba más que cualquier fábrica de Avellaneda. Los industriales, deslumbrados por la paridad uno a uno, se endeudaron a tasas más baratas en dólares creyendo que la estabilidad era perpetua; los rentistas, más lúcidos, se quedaron con la caja.
Los años 90 fueron la estetización de la especulación; la ingeniería financiera se volvió arte corporativo, la apertura comercial, un dogma, y la fuga de capitales, una elegante estrategia de “diversificación internacional”. En palabras de Basualdo (2001), la valorización financiera de los 70 “alcanzó madurez institucional en la década del noventa” (p. 63).
La era Cavallo: la Convertibilidad convirtió al dólar en símbolo de estabilidad y al riesgo país en medida del éxito económico.
La Fundación Mediterránea y el CEMA: think tanks de la nueva racionalidad
Mientras la política hablaba de “modernización”, la tecnocracia se consolidaba como la nueva aristocracia del saber financiero. La Fundación Mediterránea y el CEMA fueron los epicentros de esa revolución epistemológica. Desde ellos, los economistas formados en Chicago promovieron una concepción del Estado como garante de la convertibilidad, no como regulador del mercado (Ramírez, 2000; Heredia, 2003).
Estos centros introdujeron una innovación silenciosa pero decisiva; el reemplazo de la noción de “industria nacional” por la de “competitividad global”. El empresario ideal ya no era el fabricante sino el gestor de portafolios. El capital productivo se volvió un pasivo; el flujo financiero, un activo líquido.
La influencia de la Fundación Mediterránea trascendió la economía; instaló una ética. En el ideario de Cavallo, la previsibilidad cambiaria equivalía a moralidad y la volatilidad, a pecado inflacionario. El empresariado adoptó esa ética pragmática; si producir generaba pérdidas y arbitrar capitales rendía 20% en dólares, la virtud residía en la eficiencia del arbitraje.
Del rentista analógico al trader digital
Treinta años después, el mileísmo actual no inaugura nada; digitaliza la misma matriz. El “rentista” de 1994, que recorría bancos con su fax de cotizaciones, es hoy un trader que opera desde el celular entre una reunión de directorio y un asado.
Según Nouriel Roubini (2025), el plan de Milei-basado en ajuste fiscal, tasas reales positivas y apertura financiera-restablece “la promesa de estabilidad y acceso a capitales externos” (p. 3). La diferencia es tecnológica; el capital ahora se mueve en milisegundos. El carry trade ya no depende del BCRA, sino del algoritmo que decida cuándo entrar y salir del Merval.
Fundación Mediterránea y CEMA: los laboratorios intelectuales que consolidaron el poder de la tecnocracia financiera.
El mileísmo profundiza el modelo mediterráneo con herramientas FinTech y un discurso libertario que transforma la especulación en virtud cívica. El “hombre libre” es el que puede mover su dinero sin obstáculos, no el empresario que genera empleo. Las viejas tablitas cambiarias se sustituyen por apps de trading; los brokers de los 90, por influencers financieros. Pero el principio operativo es idéntico: ganar dinero sin tocar un torno.
Desde la óptica empresarial, la lección es contundente: mientras el Estado garantice diferenciales de tasa y libre movilidad de capitales, la ventaja competitiva no está en la producción sino en la información. La fábrica compite en costos; el trader, en segundos. Y en una economía que premia la velocidad, la rentabilidad se mide en clics, no en horas hombre.
Octubre 2025: la apoteosis del carry trade
La consolidación del modelo Milei y la opinión de Roubini representa la apoteosis de medio siglo de aprendizaje financiero. El Estado argentino, que alguna vez construyó acerías, siderúrgicas, aviones y ferrocarriles, hoy construye instrumentos de deuda de alta tasa. La política económica dejó de ser la administración de la producción y pasó a ser la gestión del apetito financiero global.
En este escenario, el empresariado enfrenta una disyuntiva: resistir o adaptarse. Pero la historia (y los balances) muestran que los que se adaptan sobreviven. Como en 1977 y 1991, la clave no es indignarse sino leer el contexto.
Los “nuevos mediterráneos” ya no operan desde Córdoba, sino desde cuentas digitales en Nueva York, Montevideo o Zúrich. La racionalidad Mileísta los celebra; son los auténticos “libertarios del mercado”. El resto-productores, industriales, trabajadores-cumplen el rol de sostener la ficción de una economía real que respalde la danza financiera.
Para el pequeño empresario y el ahorrista informado, el mensaje es simple: deje de producir contra la marea y empiece a “rocanrollearla”. Importe productos con el dólar planchado, invierta en instrumentos de tasa cuando el Tesoro se endeuda, y sobre todo, diversifique su liquidez. El carry trade es legal no solo para los grandes fondos de inversión; es un refugio temporal de inversores medianos, ahorristas y empresas hasta que cambie el régimen.
El trader digital: heredero del rentista noventista, opera desde su celular en una economía guiada por algoritmos.
Conclusión provisional: la resiliencia del modelo
Desde Martínez de Hoz hasta Milei, la Argentina ha perfeccionado un arte peculiar: hacer rentable la fragilidad. El país no logró estabilidad productiva, pero sí estabilidad especulativa. Cada crisis destruye industrias y crea nuevos traders; cada devaluación reordena fortunas.
La línea de continuidad entre los años 90 y el mileísmo es tan evidente que sorprende que aún haya quien hable de “ruptura”. La única innovación real es la digitalización del rentismo. Lo demás-tasas altas, sobrevaluación cambiaria, endeudamiento externo y fuga de capitales-ya estaba escrito en los manuales.
Así, lo que algunos ven como un nuevo paradigma es, en realidad, la vieja receta con interfaz moderna. Y en un país donde producir se castiga y especular se premia, el deber del empresario inteligente no es resistir al sistema, sino entender su lógica y usarla a su favor. (El lunes la tercera entrega)
Referencias: Basualdo, E. (2001). Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina. Universidad Nacional de Quilmes. Castro, J. (2001). Política y economía en la Argentina de los 90: la política económica de una sociedad en conflicto. Institute for Strategic Planning / LLILAS, University of Texas at Austin. Heredia, M. (2003). Reformas estructurales y renovación de las elites económicas: estudio de los portavoces de la tierra y del capital. Revista Mexicana de Sociología, 65(1), 45-72. Heredia, M., & Strauss, L. (2003). La génesis del liberalismo tecnocrático en la Argentina: el caso de la Fundación Mediterránea y del CEMA. Ponencia, IX Jornadas Interescuelas de Historia, Córdoba. Ramírez, H. (2000). La Fundación Mediterránea y cómo construir poder: la génesis de un proyecto hegemónico. Ferreira Editor. Roubini, N. (2024). Argentina’s Economic Reform: Between Liquidity and Solvency. Project Syndicate Economics.
Profesor de MBA y de Finanzas en tiempos irracionales.





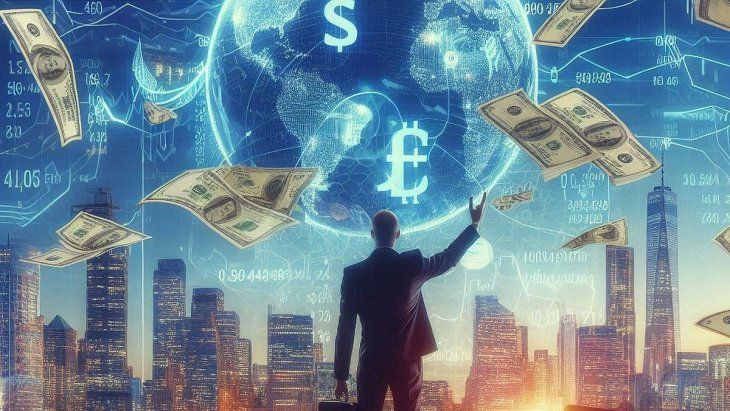










Dejá tu comentario