Mucho se habla (y se escribe) sobre el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad de nuestro planeta en términos de recursos naturales, comida, energía, etc. Ahora, ¿realmente somos conscientes de lo que tiramos a la basura y como lo hacemos? ¿En nuestra región podríamos hacer algo más? Una mirada a experiencias de gestión de residuos alimenticios exitosas en otras latitudes, como por ejemplo hoy la ciudad de Shanghái en China, quizás sumen como perspectiva para ciudades como Buenos Aires, Cali o Montevideo. El desafío: basura que también es comida.
Todo reciclado es político
¿Puede América Latina gestionar mejor sus residuos? Normas claras, incentivos y tecnología lo harían posible.
-
Día de la madre 2025: los mejores regalos con objetos reciclados y de diseño para hacer con los más chicos
-
¿Necesitas una mesita de luz nueva? Con estos simples pasos podes hacerla si gastar un peso

Gestión de residuos alimenticios. Basura que también es comida.
América Latina y el Caribe (ALC) ya es la región en desarrollo con la mayor proporción de habitantes urbanos: más del 80% vive en ciudades. Allí, los camiones recolectan cada día montañas de residuos que viajan directo a rellenos sanitarios o vertederos a cielo abierto. Según la CEPAL, 127millones de toneladas de alimentos se pierden o desperdician cada año; la mitad termina mezclada con otros desechos y genera metano, el gas de efecto invernadero (GEI) que calienta el planeta con 28veces más potencia que el CO2.
El problema no es sólo ambiental. Cada kilo que llega al vertedero lleva energía, agua y trabajo agrícola tirados por la borda. En Argentina, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura calcula que el 12,5% de la producción nacional de alimentos –16millones de toneladas anuales– se tira a la basura.
Experiencia de Shanghái, “ciudad sin residuos”
Frente a un panorama parecido, Shanghái decidió en 2019 que nada de lo que pudiera convertirse en recurso terminaría desechado. En dicho sentido, el gobierno municipal impuso la clasificación obligatoria de residuos en cuatro fracciones -húmedos, secos, peligrosos y otros–, instaló sensores en contenedores, repartió códigos QR para trazar cada bolsa y desplegó un ejército de voluntarios, sobre todo jubilados, para explicar y controlar la separación en los complejos residenciales.
Hoy la megaciudad de 29,8 millones de habitantes recicla 36000 toneladas diarias y ya supera el 35% de recuperación de residuos orgánicos. Es la primera “ciudad piloto sin residuos” de China y un ícono del ranking mundial de smartcities. El secreto: tecnología, normas claras, sanciones (multas) y, sobre todo, incentivos. Quien separa bien gana puntos que puede usar para pagar servicios o comprar alimentos.
En residuos, ¿por qué mirar hacia China desde Latinoamérica?
La experiencia de Shanghái dista de ser perfecta. Pero ofrece un menú concreto de medidas que ya funcionan a escala metropolitana. Para las ciudades latinoamericanas, en las que conviven informalidad, presupuestos ajustados y una brecha tecnológica evidente, el ejemplo chino es un espejo útil para descubrir qué piezas pueden adaptarse y cuáles requieren un rediseño.
-
Separar desde el origen, no en el camión
El mayor cambio que propuso Shanghái a sus ciudadanos –y el más fácil de copiar– es que la clasificación ocurra en la cocina. Separar en origen evita que los residuos orgánicos se mezclen con plásticos o vidrios y hace viable el compostaje o la digestión anaeróbica. En AméricaLatina ese paso suele postergarse: la mayoría de los municipios confía la separación a grandes plantas que operan después de la recolección. Resultado: los residuos orgánicos se contaminan y acaban enterrados.
Una estrategia gradual sugerida por especialistas del BID sería arrancar por los grandes generadores –supermercados, restaurantes, mercados– y luego avanzar hacia escuelas, hospitales y hogares, apoyados con campañas de educación ambiental y metas crecientes.
-
Tecnología lowcost pero bien pensada
Shanghái usa sensores de llenado en contenedores, apps que puntúan a los vecinos y blockchain para rastrear el viaje de cada bolsa. Nada de eso es futurista ni de costo prohibitivo: la propia región ya cuenta con experiencias embrionarias en el mismo rumbo. En Buenos Aires, cooperativas de cartoneros gestionan la recolección diferenciada con geolocalización; en Santa Fe funcionan composteras municipales y actividades de lombricultura; en Ecuador y México aplicaciones como ReciVeci o Ecolana acercan a vecinos y recicladores.
La clave es pensar en escala local, sumar datos para mejorar las rutas de camiones y, sobre todo, abrir la información al ciudadano. La transparencia crea confianza y atrae voluntades.
-
Ciudadanos activos protagonistas, no pasivos espectadores
Nada de esto prospera sin gente convencida de los beneficios. En China, y específicamente en Shanghai, la campaña “Plato Limpio” combina reducción del desperdicio en restaurantes, educación escolar, eventos institucionales, hogares y, por supuesto, un sistema de premios y castigos. AméricaLatina posee un capital social poderoso en sus redes de recicladores, cooperativas y vecinos autogestionados. Incluirlos –en lugar de desplazarlos– es condición de éxito.
La ciudad de Buenos Aires muestra un camino posible: más de 5.000 recuperadores urbanos trabajan en 12 cooperativas que cobran por tonelada y ofrecen trazabilidad de materiales. El paso siguiente sería incorporar la fracción orgánica y remunerar el compost o el biogás que generen.
Obstáculos con acento local
La región presenta barreras conocidas a las ideas sugeridas: inestabilidad política, presupuestos limitados, superposición de competencias entre municipios, provincias y la nación. Para sortearlas, los expertos recomiendan planes piloto en ciudades medianas con trayectoria ambiental (Rosario, Godoy Cruz, LaPlata, Montevideo, Cali, Medellín); laboratorios urbanos donde probar separación en origen, contenedores inteligentes o crédito fiscal para empresas que donen comida.
Otro escollo relevante es la infraestructura. Malos caminos y equipos obsoletos complican el transporte de residuos orgánicos. Una eventual solución sería apostar por plantas de tratamiento descentralizadas, de costo medio y escala barrial, como las composteras municipales de SantaFe o los biodigestores rurales que ya construye el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).
Un círculo que cierra con comida y energía
¿Por qué vale la pena el intento? Porque los residuos orgánicos tratados generan compost para huertas urbanas y biogás que sustituye gas fósil. El círculo se completa cuando los alimentos salvados en mercados o supermercados llegan a bancos de alimentos y comedores comunitarios. Para Argentina, con 16millones de toneladas de desperdicio anual y sectores crecientemente pauperizados, esta iniciativa es muy atendible.
¿Y el bolsillo?
Todo esto cuesta dinero, pero también lo ahorra. Cada tonelada de orgánico desviada de un vertedero reduce emisiones de metano, evita lixiviados y prolonga la vida útil de los rellenos. Eso significa menos gasto público en saneamiento y menos pasivo ambiental. Además, el compost y el biogás son productos comercializables; las apps generan datos valiosos y los recuperadores formales acceden a mejores ingresos.
El futuro que ya empezó
La CEPAL insiste: la economía circular debe ir más allá del reciclaje de envases y convertirse en paradigma urbano regenerativo. Shanghái, con todos sus contrastes, muestra que una metrópoli puede pasar de enterrar comida a convertirla en fertilizante y energía, si combina ley, tecnología y cambio cultural.
América Latina, y dentro de ella, Argentina, no parten de cero: tienen cooperativas, bancos de alimentos, marcos legales emergentes (la Ley Yolanda, que establece la obligación de capacitación en materia ambiental con énfasis en desarrollo sostenible, economía circular y cambio climático en los tres niveles del Estado) y ciudades que ya innovan. El desafío es conectar los puntos, sostener las políticas más allá de un mandato político y asegurar financiamiento –público, privado o mixto– para escalar.
Si cada día entran a los vertederos de la región miles de camiones repletos de alimentos comestibles, el problema no es técnico: es de decisión política y de gestión. Y es ahí donde contemplar la experiencia china puede servir de impulso: separar, trazar, valorizar y, sobre todo, convencer. Cada una de estas acciones responde a una o más de las “R” empleadas en la economía circular: Reciclar, Recuperar, Reutilizar, Rediseñar, Repensar, Rechazar, e incluso Responsabilizar. Sin ellas, no hay ciclo que cierre ni ciudad que avance.
Y por último, no es casual que cada 29 de septiembre, con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos (PDA), organismos internacionales recuerden la magnitud del problema a nivel global: 1.300 millones de toneladas de alimentos desperdiciados cada año, cuando con solo el 25 % de esos residuos se podría alimentar a más de 735 millones de personas que padecen hambre crónica, por lo que reducir estos flujos es una de las vías más directas para enfrentar simultáneamente la inseguridad alimentaria y la crisis climática.
(Este artículo contiene información de la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Secretaría de Agricultura de la Nación, así como datos extraídos de la tesis de María Clara Gutiérrez “Gestión de residuos en las Smart Cities: el caso de Shanghái”, UNTREF, 2025).
Gabriel es analista de Relaciones Económicas Internacionales, Tecnología y Geopolítica. Director de ESPADE (Estudios para el Desarrollo).
María Clara es Magister en Economía y Negocios con Asia pacífico e India, además de consultora internacional.
- Temas
- Reciclaje











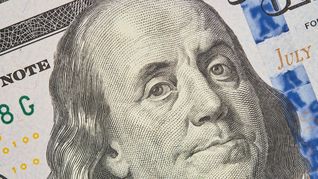
Dejá tu comentario